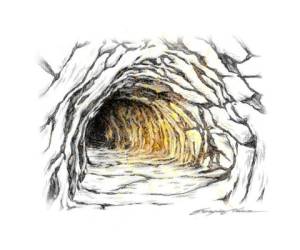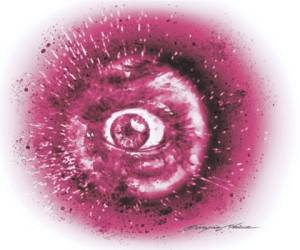TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este relato narra un caso real. Se han cambiado los nombres.
Visita. Entrar a la Penitenciaría Marco Aurelio Soto es algo deprimente. Hombres de todas las edades viven allí como en otro mundo, ansiosos, desesperados, con lágrimas silenciosas, con ira, con odios y con dolor. Son hombres solos, resignados, metidos en una especie de campo de concentración donde no quedan ni siquiera esperanzas. Aunque, si bien es cierto, el que llega allí es por algo.
LEA: Selección de Grandes Crímenes: El ataúd de oro
“Esta es la casa de la resignación –me dijo José Luis, un hombre de cincuenta años, pero que parece que ha vivido setenta–; aquí de nada sirve arrepentirse, porque el arrepentimiento solo vale ante Dios. La ley es dura, y corta como espada de dos filos. He visto llorar a hombres de hierro. He visto a los más despiadados quebrarse cuando ven que sus hijos y sus mujeres se van. Y he visto desesperarse a los más implacables cuando se van quedando solos, cuando ya nadie los visita, cuando ni siquiera la madre puede venir a consolarlos, porque, aunque usted no lo crea, Carmilla, el preso necesita consuelo, el consuelo de quienes supuestamente lo aman. Si el infierno existe, lo cual dudo mucho, no puede ser peor que la cárcel…”
José Luis calla. Hay lágrimas en sus ojos celestes, y baja la cabeza porque hay amargura en su corazón; hay dolor, un dolor que no se calma nunca.
“Un día –añade, sin levantar la cabeza–, vino mi hermana, la única hermana que tengo, y me dijo que venía a despedirse porque se iba mojada para Estados Unidos. Y, entre otras cosas, me dijo que tenía algo importante que decirme, pero que no me fuera a enojar porque de nada iba a servir. Yo le pregunté que qué era, y ella me dijo, después de dudarlo mucho: Tu mujer se fue para España –me dijo–, y se llevó a los niños. Dicen que se fue con otro hombre, y parece que no va a volver nunca. Ni siquiera se despidió de nosotros”.
José Luis levantó la cabeza. Sus ojos estaban empañados por el llanto.
“No se despidió de mí –dice, poco después, con voz entrecortada–; es más, no volví a verla. Vino seis o siete meses antes de irse, y la vi distante, como apagada, y no quiso decirme qué era lo que le pasaba. Después entendí…”
Suspira.
“Pero, la entiendo –exclama, con dolor en la voz–; no tengo derecho a amarrarla a mí… Yo fui el que cometió el error; yo fui el que les destruyó la vida… por un momento de absurda pasión… de estupidez”.
“Lo entiendo –le dije–; por eso estoy aquí. Me interesé en su caso, y vine a visitarlo…”
“Gracias”.
VEA: Grandes Crímenes: El testigo que no podía hablar
La flor
Eran las cinco de la mañana de un día frío cuando dos campesinos que bajaban de la aldea La Galera encontraron el cuerpo. Estaba desnudo, y lo habían amarrado de pies y manos; tenía una mordaza en la boca, y lo habían dejado a la orilla de la calle de tierra. Tenía una sola herida en el pecho, una herida larga, de unas dos pulgadas, por la que había salido poca sangre. Le partieron el corazón en dos con un cuchillo de cocina.
“El forense encontró semen en su cuerpo –dijo el agente que llevó el caso–; y nosotros dedujimos que lo amarraron después de haber tenido relaciones con él. Así, inmovilizado, lo llevaron a algún vehículo y lo bajaron en el lugar donde fue asesinado. Una sola cuchillada, tal vez con un cuchillo de cocina o de carnicero. Creo que el asesino quería estar seguro de que le quitaría la vida…”
El agente hizo una pausa.
“Pero, ¿dónde pudo ser inmovilizado el muchacho? Porque era un muchacho, Carmilla. Tenía apenas veintidós años, era alto, blanco y bien parecido. Le decían “Flor de jazmín” y “Flor de oro”, y estudiaba Derecho en la Universidad Nacional. Era abiertamente homosexual, y, según lo que nos dijo uno de sus amigos, estaba enamorado de un hombre mayor que él”.
“¿Sabe usted quién es ese hombre?” –le preguntó el detective.
“Nunca nos dijo. Se veían siempre en secreto”.
“Pero, ¿lo conoció usted?”
“No, aunque una vez vi que se bajó de un carro, frente a la Universidad, y yo me acerqué a él y le pregunté que quién lo había traído. Él me dijo que el amor de su vida”.
“¿Recuerda cómo era el carro?”
“Una camioneta de esas que llaman ‘coronelas’, grande, blanca con rayas doradas a los lados”.
“Hay muchas como esa”.
“Sí”.
“¿Recuerda algún detalle que pudiera hacerla diferente a las demás, algo que nos ayude a identificarla?”
“Sí; tenía llanta atrás y un sticker de Miguel Pastor en el vidrio trasero”.
“¿Hace cuánto lo vio bajarse de ese carro?”
“La semana pasada. Creo que el miércoles”.
“Hoy es martes. No ha pasado mucho tiempo”.
+Grandes Crímenes: ¿Dónde está Domitila?
Búsqueda
El detective pone azúcar en su tercera taza de café, mientras esperamos el desayuno en Denny’s, y dice, después del primer sorbo: “Teníamos una pista, y yo imaginé que el asesino tenía algún sentimiento por el muchacho ya que había estado con él y habían tenido relaciones antes de matarlo, lo cual ya lo tenía planificado. Sin embargo, me interesaba saber ¿por qué lo había matado? Sabíamos que era precavido, que nadie lo conocía, o sea, nadie de los amigos de “Flor de oro”, y, a juzgar por el tipo de carro que conducía, si es que era él el criminal, debía tener un status elevado, una buena posición social. Y nos guiamos por el tipo de carro y por el sticker de Miguel Pastor. Estaban cerca las elecciones, y no creí que aquel hombre quitara el sticker en los días cercanos al crimen. Creí, además, que estaba seguro de haber cometido el crimen perfecto, y que eso lo haría confiarse. Así que les pedimos a los policías de tránsito que nos ayudaran a identificar un carro con aquel distintivo. Tal vez no había muchos”.
Trajeron el desayuno, y el agente bañó los huevos fritos con chile verde.
Luego, continuó:
“Sin embargo –dijo–, esperar a que los policías encontraran aquel carro podía ser tardado, y nosotros queríamos resolver al caso lo más pronto posible. Entonces, uno de mis muchachos me dijo: ¿Por qué no vamos de motel en motel buscando el carro en los videos de seguridad? Tal vez encontramos algo”.
Sonrió el detective, tomó el primer bocado, sorbió un nuevo trago de café, y dijo:
“Era una buena idea y, como jugando, jugando, fuimos de motel en motel, hasta que encontramos en uno de ellos la camioneta. Era blanca, con rayas doradas a los costados, con llanta atrás y con el sticker de Miguel en el vidrio trasero. Tomamos el número de placas y vimos que la camioneta estaba a nombre de un hombre conocido…”
DE INTERÉS: Selección de Grandes Crímenes: La pintura
José Luis
“Cuando llegamos a su casa, a eso de las seis y cinco minutos de la mañana, salió a abrirnos una muchacha; nos dijo que el señor estaba desayunando. Entramos. Llevábamos una orden de captura. Estaba con su esposa, una mujer guapa, que gritó cuando nos vio entrar. Yo le dije: Señor José Luis de Tal y Tal, está usted detenido por suponerlo sospechoso de haber asesinado a Fulano de Tal…”
El hombre dejó caer el tenedor, miró desesperado hacia todas partes, y se puso de pie. No dijo nada. Le pusieron las esposa hacia atrás, y la mujer empezó a hacerle mil preguntas.
“Perdón –le dijo José Luis–; perdón… No sabía lo que hacía”.
“¿Qué es lo que hiciste?” –le gritó ella.
“Perdón” –repitió él.
ADEMÁS: Grandes Crímenes: El secreto más doloroso
Cárcel
José Luis me miró; las lágrimas se habían secado en sus ojos y en sus mejillas, de la misma forma en que se había secado su corazón.
“No sé qué me pasó –dice, después de un largo silencio–; si me enamoré, solo Dios puede juzgarme, y condenarme. Él era tan especial, y se portaba conmigo con mucha dulzura; pero no podía seguir con aquella relación. Yo estaba casado, tenía tres hijos, y una posición social que cuidar… Y aquella relación me estaba encadenando, me estaba esclavizando, y tenía que acabar con ella. Cuando le dije a “Flor de oro” que no podíamos seguir, él me amenazó con hacerme un escándalo, y yo tuve miedo. ¿Qué iba a decir mi padre? ¿Cómo lo iba a tomar mi madre? ¿Y mis hermanos? ¿Y mi esposa y mis hijos?”
Calla por un momento, suspira, retiene el aire en sus pulmones, y sonríe con tristeza:
“Entonces tomé la decisión más horrible de mi vida –agrega, de repente–; decidí que ‘Flor de oro’ tenía que morir, y lo llevé a un motel, para reconciliarme con él. Después, lo amarré de manos y pies, y lo llevé a la carretera al sur. Allí lo herí; una sola cuchillada con un cuchillo de cocina que compré allí por el Instituto Hibueras. No sabía lo que hacía. Creo que debí tomar muchas precauciones más… Pero, ¿cómo iba a imaginar que la Policía iba a dar conmigo?”
Sonríe de nuevo.
“Ahora entiendo que no hay crimen perfecto y que el delito no paga… Voy a salir de aquí por buena conducta, pero no sé qué es lo que voy a hacer con mi vida… No tengo familia, mis padres ya murieron, mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos… Lo que tenía, y que había logrado con esfuerzo, se perdió en abogados, y mi mujer se enamoró de otro, y se fue a vivir a España… ¿A qué voy a salir a la calle? Esta es mi casa, la casa de los hombres solos; la casa de los hombres sin esperanza… La casa donde los hombres pagamos con dolor nuestras más estúpidas decisiones…”