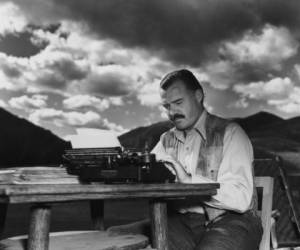Este relato narra un caso real.
Se han cambiado los nombres.
Visita
Entré a la casa del fiscal poco antes de la hora del almuerzo. Su esposa, abogada como él, seguía afanada en la cocina, preparando un plato especial, y el aroma delicioso que llenaba la casa era como un tentador aperitivo. El fiscal, vestido sobriamente, me pasó a la sala, un rectángulo amplio y agradable en el que se estaba cómodamente. Me sirvió una copa llena de sidra helada y empezamos la conversación, mientras pinchábamos pedacitos de queso y jamón prensado.
“No quisiera que esto siga pasando –me dijo–; nuestras leyes no castigan severamente casos como este, por lo que se siguen dando a montones”.
“Por desgracia, las víctimas lo permiten” –comenté.
“En la creencia –replicó él–; mejor dicho, en la confianza de que nunca serán traicionadas”.
“Sí; entiendo…”
“Lo que hace más grave esto es que, a pesar de que existen los mecanismos técnicos para saber de dónde se publicó una foto o video, nadie persigue este delito ni siquiera de oficio, muchas veces porque las ofendidas o sus representantes legales no lo denuncian, o porque a nadie le importa saber si la persona estaba o no de acuerdo con la publicación”.
“Es difícil”.
“Imposible, diría yo. Y más en nuestro medio donde la Justicia, así, con mayúscula, está tan mal servida… ¡empezando por el Ministerio Público!”
Sonreí ante aquella exclamación y tomé otro trago de sidra.
“No se sorprenda por lo que le digo –agregó el fiscal–; aunque todos en la Fiscalía queremos hacer bien nuestro trabajo, la mayoría de las veces es difícil ser siempre objetivos y, por ciertas circunstancias, nos vemos obligados a presentar casos en los que sabemos que no vamos a ganar... Pero hay presiones, metas que cumplir… ¡En fin!”
Hizo un gesto para dejar a un lado ese tema y, abriendo ante mí el expediente que estaba en la mesita, me dijo:
“Este es el caso que no quiero que quede olvidado en los archivos”.
Vi la fotografía en la primera página.
Caso
“A este hombre lo secuestraron, mejor dicho, se lo llevaron de su casa poco después de la medianoche. La esposa dijo que estaban dormidos y que los hombres entraron por la fuerza, armados con rifles y cubiertos los rostros con pasamontañas. Dijo, también, que entraron al dormitorio principal de un solo golpe, y que con una gran linterna alumbraron la cama. Se fueron directamente donde su marido, lo levantaron del pelo y, sin decirle nada, se lo llevaron en puros calzoncillos. Puso la denuncia en la Policía y hasta el día de hoy no se sabe nada del hombre”.
“¿Cuánto tiempo ha pasado?”
“Mire usted la fecha, solo que no la ponga cuando escriba el caso. Usted me entiende”.
“Y, ¿no se sabe nada de este hombre?”
“De él sabemos todo, pero de lo que pasó con él después de que se lo llevaron, no sabemos nada…”
El fiscal hizo una pausa.
“Aunque, en mi opinión, está muerto” –agregó, con acento seguro.
“¿Por qué lo dice?”
“Hay cosas que no están en el expediente, pero que están aquí –añadió, tocándose con la yema de un índice la sien derecha–. Fue un trabajo largo y cansado, pero al fin tuvimos suficientes motivos para creer eso…”
“¿Que está muerto?”
“Sí”.
“Lo raptaron para asesinarlo”.
“Eso creemos, aunque no lo mataron los secuestradores… Estos solo tenían la misión de llevárselo a alguien…”
“Y, ¿ese alguien lo asesinó?”
“Creo que sí” –respondió el fiscal, moviendo la cabeza hacia adelante.
“Y, ¿usted sabe quién es el asesino?”
Hubo una nueva pausa.
El olor que venía de la cocina era más delicioso cada vez.
“Mi esposa quiso ser chef antes de ser abogada –me dice el fiscal, después de que saboreo con la nariz aquel aroma–, pero su papá le dijo que si se hacía chef tenía que buscarse un marido rico, y ya era mi novia… y yo era más pobre que San Martín de Porres”.
Pregunta
“¿Por qué supone usted que lo raptaron y después lo asesinaron?”
“Por venganza”.
“¿Está seguro?”
“Vea bien la foto”.
Se trata de un hombre joven, algo menor de los treinta años, de cara larga y bien formada, ojos claros y pelo corto.
“Era tipo el hombre –dice el fiscal–, y eso le ayudaba con las mujeres, sobre todo, con menores de edad y que vinieran de familias acomodadas”.
“No lo entiendo”.
“Después de que la esposa denunció el rapto, me lo informaron los policías. Esperamos ese día, pero no encontramos el cuerpo ni señales de que estuviera con vida. Vimos que se trataba de un hombre de escasos recursos, que trabajaba como chofer y que vivía en una colonia regular de San Pedro Sula… Entonces, nos preguntamos: ¿Por qué raptar a un hombre así? ¿Para qué? Y, si habrían de matarlo, ¿por qué no lo asesinaron en su propia casa? Entonces, con los detectives de homicidios dedujimos que se lo llevaron a alguien a quien le había hecho un daño muy grave. Pero, cuando llegamos a este punto, nos dimos cuenta que el hombre trabajaba como chofer y nada más, que tenía apenas seis meses de estar en San Pedro Sula, que tenía cuatro de estar con su mujer, y que llevaba una vida tranquila, muy de su casa…”
“Si tenía seis meses de estar viviendo en San Pedro, ¿de dónde había venido?”
El fiscal sonrió. Su esposa nos anunció que iba a servir la comida y se lo agradecimos de verdad.
“Allí es donde comienza todo –dijo el fiscal, poniéndose de pie–. ¿De dónde vino y por qué?”.
Almuerzo
Era un asado de res, jugoso y tierno, acompañado de papas horneadas, arroz blanco y vegetales salteados. A un lado estaban las tortillas recién hechas, chile jalapeño en rajas y otra botella de vino rojo. Era un manjar al que siguió el postre, un pudín húmedo de cerezas con baño de chocolate y crema blanca de harina de arroz. Y, para finalizar, el café, un insuperable café de Santiago de Puringla del que bebimos varias tazas.
Durante el almuerzo no hicimos nada más que retar a la diabetes y mover la mandíbula. Pero pronto volvimos al caso del hombre desaparecido.
“Llegó de Tegucigalpa donde un primo –agregó el fiscal–. Le dijo que en la capital no había trabajo y que iba a probar suerte en San Pedro, y el primo le ayudó con una empresa, como chofer…”
“Y, ¿en Tegucigalpa qué hacía?”
“Lo mismo, solo que aquí era chofer de bus de un colegio…”
No dije nada.
Casa
El fiscal tomó el expediente, leyó algunas páginas, como para refrescar su memoria, y luego dijo:
“Hablamos con el primo y con la esposa. Esta nos dio el celular del muchacho y encontramos allí algunas cosas que nos dieron muchas pistas para saber por qué y quién lo mató”.
“¿Qué cosas?”
De adentro de un sobre amarillo el fiscal sacó algunas fotografías. Eran quince y en ellas estaban varias muchachas desnudas y en diferentes poses.
“¿Esto estaba en su teléfono?” –pregunté.
“Así es… Ahora, vea estas fotos y compárelas”.
Me entregó cinco fotografías más. Eran las de una adolescente muerta.
“Ella es esta” –me dijo, poniendo a un lado varias fotografías donde aparecía desnuda la misma muchacha.
Yo levanté la mirada.
“Se suicidó –siguió diciendo el fiscal–; se tomó una carretada de pastillas para dormir. Cuando fueron a despertarla, porque se tardaba para ir al colegio, la encontraron muerta. Después se supo por qué se había matado… Su mejor amiga, si es que puede llamársele así, les dijo a los detectives que ella estaba enamorada, que tenía relaciones con un tipo que había trabajado en el colegio como chofer de bus, que este le había tomado fotos y videos desnuda, y teniendo intimidad, y que la chantajeaba… Y sus padres confirmaron que la muchacha estuvo desesperada por dinero y que hasta llegó a robar algunas joyas para empeñarlas… Pero eso se supo hasta después del entierro, cuando la supuesta mejor amiga se vio obligada a hablar… Entonces, se supo el nombre del novio, pero no se le encontró por ninguna parte, pero creo que alguien más sí pudo hallarlo…”
“Y ese alguien más es el padre de la muchacha muerta”.
“Estoy seguro, aunque no puedo probarlo”.
“¿Por qué?”
“Primero, porque no puedo relacionarlo con el hombre desaparecido, segundo, porque no sabemos qué es lo que pasó con este, y tercero, porque no quiero…”
Me sorprendió aquella última frase.
“¿No quiere? –le pregunté–. ¿No quiere encontrar al asesino?”
“En realidad –me respondió, después de dudar unos segundos–, no me interesa… Ya no…”
“¿Por qué?” –insistí.
“Porque este es mi último caso y en él no quiero ser fiscal; quiero ser juez…”
“¿Juez?”
“Sí…”.
Explicación
“¿Por qué asegura que el papá de la muchacha muerta es el asesino?”
“Cuando lo entrevistamos –respondió, después de un momento–, se mostró frío y muy seguro de sí mismo. Dijo que nada le devolvería a su hija y que no hablaría de ese tema con nadie”.
“¿Entonces?”
“Tuvimos una idea. Averiguar con quién habló este señor en el último mes, antes de que desapareciera el muchacho. Y encontramos una sola pista, débil, pero que me sirvió para hacer mis conjeturas”.
“¿Qué pistas?”
“Una llamada de diecisiete segundos. Se la hizo a un hombre, un viejo conocido de la Policía. Es más, es un policía depurado… Pero eso es todo…”
“No entiendo”.
“Por esa sola llamada no podemos armar un caso, aunque sabemos que ese policía se comunicó después de esa llamada con otro hombre, también un viejo conocido… que se dice se ha dedicado al sicariato al servicio de un cartel del narco”.
“Por eso, usted cree que el papá de la muchacha…”
“Alguien le dio ese contacto, se llamaron solo una vez, se citaron, expuso su necesidad y le hicieron el trabajo… Y creemos que esto pasó así porque el padre solicitó un préstamo de doscientos cincuenta mil lempiras a un banco, hipotecando su casa, y retiró el dinero íntegro, hasta el último centavo… Cuando le dije que sabíamos lo del préstamo, no respondió, y cuando le dije que creíamos que con eso había pagado a los secuestradores del causante de la muerte de su hija, se limitó a mirarme con fijeza, luego, me dijo: Cuando tenga pruebas, venga por mí, pero apúrese porque estoy acabando de vivir. La muerte de mi hija se llevó también mi vida”.
El fiscal se estremeció.
“Esto me conmovió” –me dijo.
Horno
El fiscal hizo una pausa. Habían pasado las horas y era necesaria otra taza de café. Su esposa lo preparó y trajo en una bandeja unas tortas de yema.
“Días y noches enteras pasé preguntándome cómo hizo este hombre para deshacerse del cuerpo del matador de su hija, hasta que una tarde, el agente de homicidios que me ayudaba a trabajar en Tegucigalpa, me dijo que entre los números del policía se encontró uno que me iba a interesar. Era el de un fabricante de tejas y ladrillos. Yo di un salto… ¡Así era cómo se habían deshecho del cuerpo!”
La taza tembló en sus manos.
“Cité al señor –dijo, después–, al papá de la muchacha, pero no a mi oficina. Se sentó en esa misma silla en que está usted. En esa otra estaba el detective de homicidios”.
Dos niñas entraron a la casa. Acababan de llegar del colegio. Venían hambrientas.
Luego de besarlas, el fiscal agregó:
“Me enfrenté a él –dijo–, y le dije sin rodeos que ya sabía dónde y cómo se había deshecho del cuerpo… Él solo se acomodó en la silla”.
“¿Puede probarlo?” –preguntó.
“¿Usted qué cree?” –le dijo el fiscal.
“Que no”
El fiscal puso su taza vacía en la mesita, levantó la cabeza, me miró y continuó:
“Él me dijo que no podría probar nada, a lo que yo le respondí: Voy a revisar el horno donde cuece las tejas un amigo de un policía depurado con el que usted se vio después de hablarle por teléfono en tal y tal fecha… Pero él no se movió… Se quedó en silencio y, poniéndose de pie, me dijo, a manera de despedida: ¿Usted qué haría si un hombre como ese seduce a una de sus hijas, la usa, la filma, le toma fotos y la exhibe ante los ojos de todo el mundo? Y, ¿qué haría si a causa de eso, su hija se suicida?”
El fiscal no contestó. Se puso de pie. El hombre continuó:
“Después de castigar al maldito, ¿dejaría usted la más mínima, la más pequeña, la más insignificante astilla de hueso en el horno?”
Siguió a esto un silencio pesado.
“¿Ve ahora, Carmilla, por qué se queda sin resolver mi último caso?”.