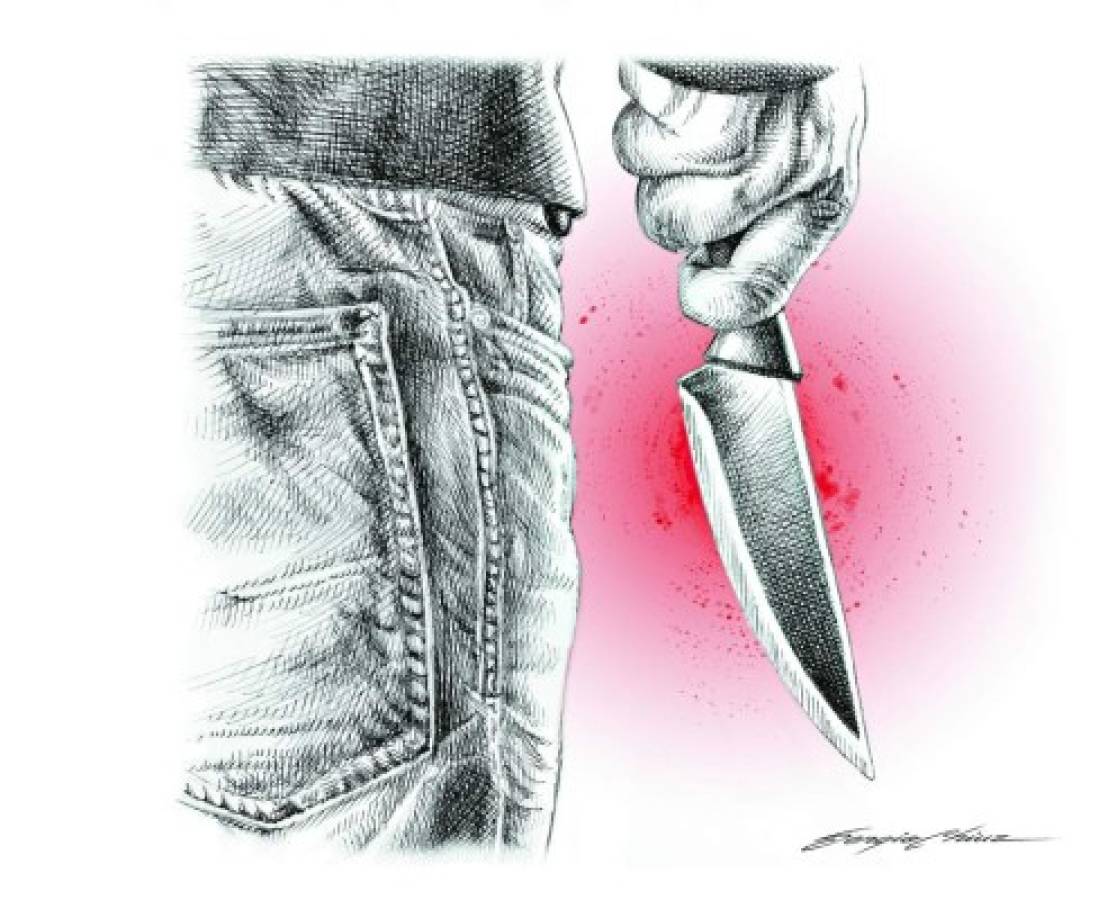(Primera parte)
Este relato narra un caso real.
Se han cambiado los nombres.
Cuerpo. Estaba a unos dos metros del muro de piedra, en la carretera al sur. El chofer de una rastra lo iluminó al tomar una curva y, con algo de curiosidad y miedo, se detuvo “para ver mejor”. Y allí estaba. Sus ojos, cansados, con sueño y cargados con los restos del “Yuscarán” que se había bebido hacía unas horas, “para mantenerse alerta”, no lo habían engañado. Aquello que estaba tirado sobre la hierba, a unos metros de la carretera y cerca del muro, era un cuerpo humano. Y estaba desnudo.
Por radio llamó a unos compañeros y, desde la Central, llamaron a la Policía. Una motorizada de la posta de Loarque no tardó en llegar. Los policías llamaron a la Dirección de Investigación Criminal (DIC). Era una madrugada fría, una de las últimas madrugadas del siglo XX.
Escena
Desde aquel lugar se veían las luces de la ciudad, cubiertas por un tenue manto de niebla. Pero en ese momento, a nadie le interesaba deleitarse con aquel paisaje agradable. Una mujer estaba muerta a una orilla de la carretera, y eso ocupaba toda la atención.
Era una mujer joven de unos veintitantos años; estaba desnuda, tirada boca arriba sobre la hierba húmeda, con un ojo entreabierto y llena de sangre coagulada la boca. No era muy alta pero sí era hermosa, de pelo corto, castaño y ondulado, rostro delicado y piel blanca. La habían matado a cuchilladas.
“La atacaron con un cuchillo largo y de hoja ancha –dijo Gonzalo Sánchez, agachándose para ver mejor mientras sus compañeros iluminaban la escena con varias linternas–; posiblemente un yatagán o un cuchillo de cocina; un cuchillo carnicero, de punta fina y muy filoso”.
“¿Por qué lo dice, abogado? –le preguntó el forense.
“Aunque la sangre coagulada cubre las heridas –respondió Gonzalo–, podemos ver bien la que está cerca de la punta del esternón… Si nos fijamos bien, el cuchillo no entró de frente; más parece que vino del lado izquierdo de la víctima, y entró acostado, o en forma plana, con más cólera que fuerza, sin embargo, me parece que traspasó el cuerpo porque la herida es ancha, lo que nos dice que el cuchillo entró hasta la base del mango, o de la cacha…”.
A dos pasos de Gonzalo, uno de sus compañeros tomaba nota en una libreta, tratando de no perder ni una sola palabra.
“Además –añadió Gonzalo, luego de acercarse más para ver mejor la herida, llenándola de luz–, me atrevo a decir que esta es la primera herida. ¿Ven estas huellas rojas alrededor? Parece que arrastraron algo sobre ella. Imagino que la muchacha, al sentir el dolor, quiso detener la hemorragia con las manos, y las restregó sobre la herida y alrededor. Estas son marcas que dejó la ropa en la piel… lo que nos dice que la atacaron vestida…”.
Nadie dijo nada.
Gonzalo pensaba, y cuando pensaba, nadie lo interrumpía.
“Esta mujer estaba sentada cuando fue atacada –dijo, poco después, mientras, a lo lejos, empezaban a asomarse los primeros rayos del sol–; es posible que estuviera con su atacante en un sillón, ella sentada a la derecha de él, o que fuera en el asiento del copiloto de algún carro…”.
“Pero –dijo el médico–, si la asesinó cuando estaba vestida, ¿por qué la desnudó?”.
Gonzalo esperó unos segundos antes de responder:
“Creo que la atacó para inmovilizarla, luego, viva todavía, la llevó a algún lugar solitario, la desnudó, y la atacó de nuevo… Si vemos bien, doctor –agregó–, todas las heridas son anteriores a la muerte… La mujer se desangraba mientras el asesino la desnudaba…”.
“Pero, ¿para qué la desnudó?”.
“Veamos las otras heridas –respondió –Gonzalo–, están justo sobre el vientre y el pubis; y hay unas diez o veinte en los senos… Esto nos dice que el asesino, al mutilar el vientre, el pubis y los senos, estaba descargando su ira causada por celos, por despecho…”.
Calló Gonzalo, se puso de pie, miró al médico y luego a sus compañeros, y dijo:
“Creo que esto vamos a verlo mejor en la morgue”.
“¿Algún sospechoso, abogado?” –le preguntó el ayudante del fiscal.
“Un amante despechado o un esposo traicionado”.
“¿Tanto así?” –preguntó, sorprendido, el fiscal.
“Tanto así –murmuró Gonzalo–. El asesino es alguien en quien ella confiaba. Si estaba sentada con él en un sillón, como supongo, es porque lo conocía bien y tenía confianza en él; y si iba en un carro, la confianza que tenía en su atacante es mayor… Su amante o su esposo…”.
“¿Pudieron secuestrarla?”.
“Para secuestrarla, abogado –respondió Gonzalo–, debieron ejercer violencia sobre ella, y la violencia se manifiesta con fuerza, y esta fuerza deja huellas, marcas de golpes, magullones, apretones, arañazos, y el cuerpo no tiene nada de eso… como podemos ver”.
Familia
A eso de las diez de la mañana, varias personas llegaron a la morgue, y reconocieron a la víctima. Cuando supo que su mujer había sido asesinada, el esposo lloró desesperadamente.
“¿Cuándo la vio por última vez?” –le preguntó uno de los detectives de homicidios.
“Ayer –respondió–, en la mañana, antes de irme al trabajo…”.
“¿Cómo era su relación con ella?”.
“Nos llevábamos bien… Teníamos apenas dos años de casados… Fuimos novios desde el high school…”.
“¿Peleó ayer con ella?”.
“No; nunca peleábamos… Discutíamos pero pelear, nunca… Desayunamos juntos, como todas las mañanas; yo salía primero y ella una hora después…”.
“¿Dónde trabajaba ella?”.
“En las empresas del papá…”.
“¿Y usted?”.
“En las empresas de mi padre”.
En ese momento, un hombre ya entrado en años, alto, blanco y mal encarado, se acercó a ellos.
“No hablés nada más con estos señores –le dijo al muchacho–; cualquier cosa que quieran saber, que lo pregunten después del entierro… Hasta entonces estaremos a disposición de ustedes… Ya hablé con el Ministro de Seguridad”.
El muchacho, porque era un muchacho, de unos veintiocho años quizás, no dijo nada; se limpió las lágrimas con un pañuelo que le dio su padre y se despidió amablemente del detective. Luego, se unió a su suegro, que lloraba abrazando a la esposa.
Gonzalo
“No diga quiénes eran esas personas –dice, con voz pausada y ronca–; solo mencione que eran gente poderosa, con amistades en el gobierno…”.
Gonzalo hace una pausa.
“Allí estaban los cuatro –agrega, poco después–; los padres de la muchacha y los padres del esposo… Varios hermanos, unas hermanas, guardaespaldas y otra gente que no me interesó saber quiénes eran… Aunque los padres deseaban que se investigara el crimen, lo que más les interesaba en ese momento era que les entregaran el cuerpo y que los policías que les había enviado el ministro de Seguridad mantuvieran lejos a los periodistas… Creo que les causaba vergüenza la forma en que había sido asesinada la muchacha, y, más todavía, el que su asesino la desnudara… O, tal vez, lo que querían era proteger sus nombres. Solo Dios puede estar seguro”.
Búsqueda
Un equipo de inspecciones oculares se quedó en la escena hasta el mediodía, pero no encontraron nada que pudiera ayudarles a resolver el caso. Estaba claro que a la muchacha la mataron en otra parte y que fueron a dejar el cuerpo en aquel sitio.
No había allí señales de violencia, la ropa de la víctima no apareció por ninguna parte, no se encontraron huellas ni de zapatos siquiera, aunque la hierba alrededor del cuerpo estaba aplastada, pero muchos pies se habían movido en la escena.
Lo único que tenían los investigadores eran las heridas, numerosas, hechas con fuerza, con ira y con un cuchillo largo, de hoja ancha, de punta fina y bien afilado.
“Es un yatagán o un cuchillo de cocina –repitió Gonzalo Sánchez–, de los que se usan para cortar carne”.
Luego, volvió a la primera herida.
El cuchillo había entrado de frente, debajo de la punta del esternón, cortando la piel en forma horizontal.
“Y entró hasta la base del mango –volvió a decir Gonzalo–; una herida profunda, mortal, pero que no mata de inmediato… Esto debilitó a la muchacha…”.
“Pero, ¿quién puede ser el asesino? –preguntó un detective de homicidios–. Por lo que hemos visto, esa gente es de clase alta, y deben relacionarse solo con gente como ellos, entonces, si es así, ¿quién pudo matar a la muchacha?”.
“Descartamos al esposo –intervino otro agente–; parecía que se iba a morir con sus esposa…”.
Gonzalo Sánchez no respondió. Levantó una mano para pedir silencio, y él mismo estuvo callado por largos segundos. Al final, dijo, con acento claro y voz suave:
“No podemos descartar a nadie –recalcó–; a nadie. El esposo es tan sospechoso como cualquier otro”.
“Él dice que estuvo llamando a su esposa desde las cinco de la tarde… Ella salía del trabajo a las cuatro, o una hora después, cuando tenía algo más que hacer, pero que ese día habló con ella a eso de las tres de la tarde. Dice que ella le dijo que no la esperara temprano. Él le propuso que cenaran juntos y ella le dijo que sí, pero volvió a llamarla a las cinco, y no le respondió. Esperó, y volvió a llamarla, hasta que se cansó”.
La última vez que el teléfono de la muchacha sonó fue a eso de las once de la noche… Después, estaba apagado. Entonces, él llamó a la casa de sus suegros, y el papá de ella le dijo que había salido a las cuatro y cincuenta, más o menos, y que le dijo que iba para la casa porque iba a salir a cenar… Fue lo último que supo de ella, hasta que la reconocieron en la morgue…”.
“¿Qué más dijo el esposo?” –preguntó Gonzalo, siempre pensativo.
“Dijo que se desesperó, que llamó a la Policía, por si sabían de algún accidente, y dio las características de su esposa; después, llamó a algunos amigos, y llamó a sus propios padres para decirles que ella no aparecía…”.
Gonzalo se puso de pie, se aflojó el nudo de la corbata, metió las manos en los bolsillos del pantalón, y dio algunos pasos en la oficina.
“Hay que confirmar esas llamadas –dijo–; todas… Y las del número de la esposa…”.
“Hay que pedirle eso al fiscal”.
Gonzalo no contestó de inmediato. Su cerebro es una máquina de pensar, y pensaba.
“El fiscal se lo va a pedir al juez –intervino otro agente–, y el juez se va a tomar su tiempo…”.
Gonzalo levantó la cabeza.
“Entonces –exclamó, a media voz, y con absoluta serenidad, aunque se notaba el cansancio en su rostro–, pídanselo a nuestros amigos especiales… ¿Entendido?”
“Entendido”.
“Ahora –añadió, suspirando–, quiero hablar de nuevo con el esposo…”.
“No va a querer hablar con nosotros, abogado”.
“Que yo sepa –replicó Gonzalo–, nadie se manda solo en Honduras… La ley es la ley, y nosotros haremos que sea pareja para todos, hasta para el viudo…”.
“¿Lo citamos, abogado?”
“No, vamos a ir a su casa”.
“Se está quedando en la casa de los papás… Desde el entierro de la muchacha, no ha querido volver a su casa…”.
“Hay razón” –dijo Gonzalo.
Reanudó su paseo, sacó las manos de los bolsillos y, deteniéndose, preguntó:
“¿Y si ella tenía un amante?”.
Nadie le respondió.
“¿Y si el marido lo supo?”.
Una sonrisa maliciosa se formó en sus labios y, levantando los hombros, agregó:
“Este es un crimen pasional… De eso estamos claros…”.
Nadie dijo nada.
“Abogado –preguntó un detective–, ¿y si la asesina es una mujer? Recuerde que hay mujeres que matan con furia… con ira… con odio”.
Continuará la próxima semana...